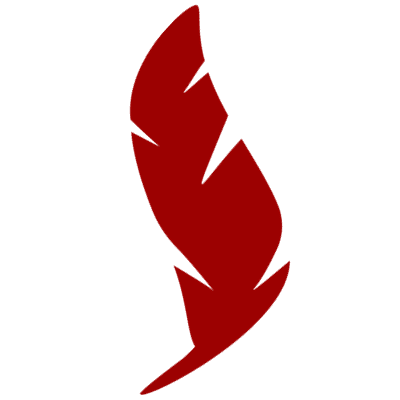Julio Cortázar
Tu más profunda piel
Cada memoria enamorada guarda sus magdalenas y la mía -sábelo, allí donde estés- es el perfume del tabaco rubio que me devuelve a tu espigada noche, a la ráfaga de tu más profunda piel. No el tabaco que se aspira, el humo que tapiza las gargantas, sino esa vaga equívoca fragancia que deja la pipa, en los dedos y que en algún momento, en algún gesto inadvertido, asciende con su látigo de delicia para encabritar tu recuerdo, la sombra de tu espalda contra el blanco velamen de las sábanas.
No me mires desde la ausencia con esa gravedad un poco infantil que hacía de tu rostro una máscara de joven faraón nubio. Creo que siempre estuvo entendido que sólo nos daríamos el placer y las fiestas livianas del alcohol y las calles vacías de la medianoche. De ti tengo más que eso, pero en el recuerdo me vuelves desnuda y volcada, nuestro planeta más preciso fue esa cama donde lentas, imperiosas geografías iban naciendo de nuestros viajes, de tanto desembarco amable o resistido de embajadas con cestos de frutas o agazapados flecheros, y cada pozo, cada río, cada colina y cada llano los hallamos en noches extenuantes, entre oscuros parlamentos de aliados o enemigos. ¡Oh viajera de ti misma, máquina de olvido! Y entonces me paso la mano por la cara con un gesto distraído y el perfume del tabaco en mis dedos te trae otra vez para arrancarme a este presente acostumbrado, te proyecta antílope en la pantalla de ese lecho donde vivimos las interminables rutas de un efímero encuentro.
Yo aprendía contigo lenguajes paralelos: el de esa geometría de tu cuerpo que me llenaba la boca y las manos de teoremas temblorosos, el de tu hablar diferente, tu lengua insular que tantas veces me confundía. Con el perfume del tabaco vuelve ahora un recuerdo preciso que lo abarca todo en un instante que es como un vórtice, sé que dijiste «Me da pena, y yo no comprendí porque nada creía que pudiera apenarte en esa maraña de caricias que nos volvía ovillo blanco y negro, lenta danza en que el uno pesaba sobre el otro para luego dejarse invadir por la presión liviana de unos muslos, de unos brazos, rotando blandamente y desligándose hasta otra vez ovillarse y repetir las caída desde lo alto o lo hondo, jinete o potro arquero o gacela, hipogrifos afrontados, delfines en mitad del salto. Entonces aprendí que la pena en tu boca era otro nombre del pudor y la vergüenza, y que no te decidías a mi nueva sed que ya tanto habías saciado, que me rechazabas suplicando con esa manera de esconder los ojos, de apoyar el mentón en la garganta para no dejarme en la boca más que el negro nido de tu pelo.
Dijiste «Me da pena, sabes», y volcada de espaldas me miraste con ojos y senos, con labios que trazaban una flor de lentos pétalos. Tuve que doblarte los brazos, murmurar un último deseo con el correr de las manos por las más dulces colinas, sintiendo como poco a poco cedías y te echabas de lado hasta rendir el sedoso muro de tu espalda donde un menudo omóplato tenía algo de ala de ángel mancillado. Te daba pena, y de esa pena iba a nacer el perfume que ahora me devuelve a tu vergüenza antes de que otro acorde, el último, nos alzara en una misma estremecida réplica. Sé que cerré los ojos, que lamí la sal de tu piel, que descendí volcándote hasta sentir tus riñones como el estrechamiento de la jarra donde se apoyan las manos con el ritmo de la ofrenda; en algún momento llegué a perderme en el pasaje hurtado y prieto que se llegaba al goce de mis labios mientras desde tan allá, desde tu país de arriba y lejos, murmuraba tu pena una última defensa abandonada.
Con el perfume del tabaco rubio en los dedos asciende otra vez el balbuceo, el temblor de ese oscuro encuentro, sé que una boca buscó la oculta boca estremecida, el labio único ciñéndose a su miedo, el ardiente contorno rosa y bronce que te libraba a mi más extremo viaje. Y como ocurre siempre, no sentí en ese delirio lo que ahora me trae el recuerdo desde un vago aroma de tabaco, pero esa musgosa fragancia, esa canela de sombra hizo su camino secreto a partir del olvido necesario e instantáneo, indecible juego de la carne oculta a la conciencia lo que mueve las más densas, implacables máquinas del fuego. No eras sabor ni olor, tu más escondido país se daba como imagen y contacto, y sólo hoy unos dedos casualmente manchados de tabaco me devuelven el instante en que me enderecé sobre ti para lentamente reclamar las llaves de pasaje, forzar el dulce trecho donde tu pena tejía las últimas defensas ahora que con la boca hundida en la almohada sollozabas una súplica de oscura aquiescencia, de derramado pelo. Más tarde comprendiste y no hubo pena, me cediste la ciudad de tu más profunda piel desde tanto horizonte diferente, después de fabulosas máquinas de sitio y parlamentos y batallas. En esta vaga vainilla de tabaco que hoy me mancha los dedos se despierta la noche en que tuviste tu primera, tu última pena. Cierro los ojos y aspiro en el pasado ese perfume de tu carne más secreta, quisiera no abrirlos a este ahora donde leo y fumo y todavía creo estar viviendo.
Leído 1.662 veces