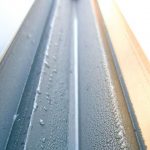Joaquim Ruyra
Noche de ánimas
El eco de tu postrera danza, oh Fiesta de Todos los Santos, fenece.
La orquesta penetró en el mesón. En la vasta cocina, ante el hogar, sentados en el banco, o en sillas y escabeles, los músicos se calientan las piernas, y suavizan con unas sopas en vino las gargantas secas y agobiadas. Cada cual sostiene con la mano izquierda, sobre la rodilla, un plato de tierra muy hondo, en cuyo seno se hinchan y colorean los pedazos de pan que flotan en el líquido humeante. Los dedos pellizcan, sorben tenaces las bocas y los semblantes adquieren vida al influjo del saludable refrigerio.
En tanto el abuelo echa un sueñecito en su rincón, casi rozando los purpúreos tizones. Ora levanta poco a poco la cabeza hasta poner en descubierto las piltracas marchitas de su papada, ora la deja caer pesadamente sobre el pecho.
Media docena de jóvenes payeses bien trajeados y rasurados, con las barretinas encrestadas en la cabeza con esmero coquetón, y luciendo a guisa de joyas unos brotes de albahaca en las orejas, conversan de pie formando corro detrás de los músicos. Sus caras llamean todavía con el fuego que encendiera la danza; de vez en cuando enjugan con pañuelos multicolores el sudor que resplandece en caras y cogotes.
La mesonera y las criadas van con presura del hogar a los hornillos, de los hornillos al armario.
Un mozalbete, puesto en cuclillas dentro del cuévano de hierbas, lo espía todo con ojos despabilados.
El candil que pende de la pequeña bóveda de los hornillos apenas deja ver su lucecita amarilla entre la humareda que surge de cazos y sartenes. En cambio los resplandores rojos y volubles del hogar vagarean por el ámbito sombrío. Todo danza en un caos de luz y de tinieblas.
Al toque de oración algunos payeses empiezan a hablar de la noche de ánimas, de la noche que va a cerrar. Se cuentan casos de apariciones sobrenaturales. Cada cual trajo su historia, y procura interesar con ella todo lo posible. Un músico, hombrón de elevada estatura, flaco, de recias espaldas, de faz prolongada, frente calva y patillas blancas, luego de sorber las heces de su plato, mete baza en la conversación y dice:
-No sé si habrán conocido a Refila de Navata… Yo sí. En todo el Ampurdán no había tenora como la suya; era un gran músico, un compositor de sardanas de los que entran pocos en libra. Sus sardanas… ¡ya lo creo!… se tocan aún y se danzan con devoción… Esta es la palabra… Se danzan con devoción porque su música tiene algo de religioso, de santo, de… no puede explicarse, ea. Fue mi maestro de tenora. En aquellos tiempos sería ya viejecito, pero estaba fresco y reluciente… era un hombre chiquitín… ¡si parece que lo estoy viendo!… carirredondo, el cogote prolijo… Vestía calzas y delantal, al uso añejo, y la chaqueta adornada con vistosa botonadura de hoja de lata. No vayan a creer que diera en pisaverde… nada de eso. No le importaba que cayese al azar su barretina morada, que le colgaba como un saco vacío por encima del hombro. Las medias lo arrastraban y él no se daba cuenta. Todo el día estaba soñando solfas. Ah, no recuerdo todas estas cosas para que se rían, no… que no es cosa de risa… las digo para que vean cuán presente tengo a mi hombre y para que entiendan que no es ningún cuento lo que voy a referirles.
Aquí el narrador se detiene unos instantes. Reina el silencio. Las sartenes de los hornillos cesaron de chirriar. No se oye más rumor que el sordo ronquido de la enorme olla de hierro que pende de las caramilleras, y empieza su hervor. El mozalbete del cuévano no aparta su vista de los labios del músico como si espiase el surgir de las palabras. El músico prosigue su relato de esta suerte:
-Hoy cumplen años de mi historia. Refila de Navata había ido a tocar en las danzas de la fiesta de hoy en un pueblo comarcano. Cuando hubo terminado, al cerrar la noche, emprendió solito el camino de su casa. Él mismo me lo contó más adelante. Con la tenora metida en la bolsa de cuero y sujeta a la espalda, tras, tras, descendía de la montaña, tomando cuantos atajos encontraba. Pero a no tardar, aunque las piernas de Refila seguían triscando por los senderuchos, sus pensamientos andaban lejos, lejos… se habían desprendido ya de la tierra. Lo había conmovido una inspiración, y componía allá en sus adentros. Nadie puede imaginar, si no lo ha experimentado alguna vez, de qué modo las inspiraciones arrebatan el alma de un artista.
Aquí todos los músicos balancearon la cabeza en señal de aprobación, y el narrador continuó diciendo:
-Pasaba el tiempo, y Refila, distraído, hechizado, no tenía la menor idea de que transcurriese. Y andando, andando, al fin tropezó con una cepa desarraigada. Entonces volvió en sí… esto es, salió de su preocupación… y como desvelándose empezó a mirar a una y otra parte. Mira acá, mira acullá… Señor, se había perdido en mitad del bosque, ante unos barrancos muy hondos que infundían pavor al hombre de más denuedo. La noche había cerrado totalmente. La luna era casi nueva. Apenas se divisaba en la diafanidad del cielo algo así como una pequeña sombra más clara y azulada que el fondo del cielo, ribeteada por un blanco hilillo de luz. Los senderos… ya lo imaginan… se borraban a cuatro pasos de distancia. Refila estaba desorientado por completo. Y he aquí, muchachos, que mientras él examinaba crestas y vertientes de montañas, buscando algún detalle conocido, llegó a su oído, en una racha suave, algo así como una música singular y embelesadora. Era una música que apenas se oía, fina, finísima, casi desmayada en el aura. Sonaba como un zumbido de abejas que acercándose ahora, alejándose presto, aumentaba o disminuía, aunque siempre débil, confusa… ¿Qué iba a ser aquello, qué iba a ser?… Al principio, Refila se creyó juguete de una ilusión; que le zumbaban las orejas… que una expansión de la sangre murmuraba las armonías soñadas durante la marcha. Pero ¡quiá!… no tardó en venir el desengaño. Aquella música no se parecía a nada que él hubiese nunca imaginado u oído. Era un nuevo aire de sardana apacible, melancólico… que se apoderaba del corazón despertando en él las más dulces ilusiones de la vida pasada. Llevaba al alma un recuerdo parecido al del placentero son de los primeros besos de amor, pero al mismo tiempo despertaba una tristeza honda, muy honda, ¡Jesús mío! Lástima que por la obscuridad no se pudiese escribir media palabra, de lo contrario, Refila hubiese apuntado las maravillas que llegaban a su oído. Sólo podía escuchar, eso sí… y para lograrlo mejor, poquito a poco echó a andar hacia el paraje de donde parecía llegar el zumbido armonioso.
Calló el músico por breve espacio, suspirando. La mesonera y las sirvientas habían vuelto la espalda a los hornillos y atendían boquiabiertos, con ojos amilanados. No se oía a nadie ni respirar. Solamente se distinguía el sordo roncar de la olla enorme de hierro que hervía colgada de las caramilleras. Al cabo de escaso tiempo el narrador continuó su relato del modo siguiente:
-Refila de Navata no se acordaba de su casa ni de su familia, ni del camino perdido. No le movía más anhelo que el de impregnarse de aquella finísima corriente de armonía, cuyo rastro andaba siguiendo. Refila era músico en cuerpo y alma. Al sortear un avance de la sierra divisó en una hondonada brumosa un lugarcillo lejano, que parecía dorado a la luz de la celistía. Se encaminó hacia allá… A medida que avanzaba, los sones seductores se oían más claros, menos inciertos… ¡Adelante!… Chocó de pronto con una pared revestida de hiedra, una pared muy baja… tras la cual se extendía una salceda compacta y frondosa. Surgía de allí una húmeda vaharada; así, como de tierra agitada o regada poco ha. ¡Pardiez!, allí se danzaba. Refila oía las pisadas de la gente, unas pisadas continuas, acompasadas… dóciles al aire musical. Era indudable; a la sombra de aquellos árboles, se danzaba la sardana sin más luz que la de las estrellas. Costaba algún esfuerzo reparar en los danzantes, pero a medida que la vista se enseñoreaba de las tinieblas, se notaba confusamente su vaivén, el rodar incesante y los saltos. Era gente angulosa y deplorable. Sus pies daban en el suelo con crujido áspero, seco. Algunos llevaban los pliegues de la ropa tachonados de una tierra que con el movimiento se iba desprendiendo y caía con rumores tenues de llovizna. Refila se estremeció de pies a cabeza, comprendiéndolo todo. El recinto era un cementerio. Los sauces, las plazuelas orilladas por rosales en flor, las cruces medio derruidas que en medio de ellas se divisaban, algunos hoyos que parecían cavados recientemente… todo explicaba la verdad del caso. Era noche de ánimas y los danzantes serían unos buenos difuntos ampurdaneses que, con permiso divino, se holgaban bailando la sardana, el baile de sus dulces recuerdos. Los músicos, encaramados sobre una antigua tumba, aterciopelada por el musgo, tocaban sus tenoras y caramillos con apagado aliento que no llegaba jamás a hinchar sus mejillas hundidas. ¡Y con qué finura y exquisitez seguían tocando! Su música era suave, embelesadora… se apoderaba del corazón, despertaba en él las ilusiones de la vida pasada, pero al mismo tiempo derramaba una congoja muy lastimera. ¡Jesús mío! Refila no se cansaba de escuchar. A pesar del miedo que sentía, el pobrecillo no hubiera sabido arrancarse a aquel deleite. Y entretanto la sardana se acercaba hacia el lugar en que se hallaba y los cuerpos glaciales de los bailarines exhalaban un cierzo sepulcral, un airecillo cortante que los rosales experimentaban desde muy lejos. ¡Vaya si hería a los rosales!… Se hubiera dicho que pasaba por sus ramillas algo parecido a una pavura, y las rosas súbitamente se dilataban, se desfloraban, dejando caer doquiera sus hojas diminutas. Refila sentía también aquel frío en la cabeza, en el pecho y en la médula de los huesos… y no tenía ya fuerzas para huir, y sus piernas se doblaban, y sus párpados cerrábanse con sueño invencible, despótico como el de la muerte. ¡Pobre Refila de Navata! Cayó, cayó sin sentido al pie de la cerca… y ¡líbrenos Dios de un sueño parecido al suyo!
Aquí el narrador calla suspirando, inclinando sobre el pecho la cabeza meditabunda. Se oye, al mismo tiempo, el canto lejano de un gallo, cual una queja prolongada y misteriosa. Todos se estremecen. El mozalbete del cuévano vuelve el rostro, pálido y azorado; creyó sentir un aliento frío que le escarolaba los pelos del cogote. Tras una larga pausa, el músico suspira de nuevo, y dice:
-¡Mundo, mundo, albergue de sandios! ¿Saben lo que la gente supuso cuando Refila contó lo que le había ocurrido? Pues nada… que el relente de otoño le había atacado el cerebro, y había deshojado las rosas. Y los médicos que lo visitaron… -porque desde entonces acá siempre estuvo enfermo, flaco, abatido, sin colores- ¿saben lo que dijeron? Que sí, que había perdido el seso, y que sus relatos no eran más que engendros y fantasías.
-Y a usted, ¿qué le parece? -pregunta el mozalbete del cuévano con voz ansiosa y apagada.
-Yo creo que Refila es más sabio que nosotros y que todo el protomedicato -responde el músico sentenciosamente.
Todo el mundo hace un gesto de aprobación. A aquellos ampurdaneses no les parece raro que los difuntos, por regaladas que estén sus almas en el cielo y por helados que deban de hallar sus cuerpos bajo la tierra, quieran, con el divino permiso, holgarse una vez al año danzando la sardana, el baile de sus dulces recuerdos, la danza sagrada de la tierra.
Leído 172 veces